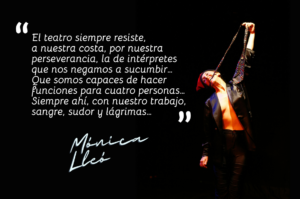Habían vuelto al lugar de donde las saqué y, obviamente, pensé que había sido él quien las había colocado de nuevo allí, a la vista, tan ostentosas. Aunque por un momento dudé si no hubieran podido ser ellas mismas las que hubieran saltado, aprovechando un vaivén provocado por algún movimiento brusco, las que hubieran tomado impulso para volcar el pequeño baldecito de plástico rojo y saltar afuera, deslizándose por el lateral de la escotilla hasta el mismo lugar del que yo las había quitado, las había ocultado fuera de mi vista, de toda vista en realidad, de la de él también.
Y allí estaban de nuevo, rumbientas, horribles, provocadoramente horrorosas y cutres. Inútiles. De alguna forma sorprendentemente bellas, pues la herrumbre les daba un color dorado, como un cobre bañado en oro. Parecían casi un objeto de arte, algo duchampsiano tal vez, o de Joseph Bois… Me resultaban insoportablemente provocadoras, inútiles, protagonistas visuales de nuestros vaivenes de la bañera a las cabinas.
“You put them back there” (las pusiste ahí de vuelta) dije en una afirmación que quería ser pregunta pero no se atrevía de tan surrealista. “This?” dijo. “Las escondí porque no me gusta verlas a…” y antes de que pudiera terminar la frase las vi volar de su mano al canal, velozmente, irremediablemente perdidas en un movimiento irreversible… splash y estaban en el agua mientras proseguíamos como si no hubiera pasado nada, rumbo al sur.
El terror se apoderó de mí.
Me invadió un enorme sentimiento de culpa como pocas veces en mi vida, tal vez como aquella vez en Buenos Aires que vi cómo un señor perdía delante de mí un billete de diez pesos que salía de su bolsillo y caía al suelo, y que yo recogí presta y no devolví pese a que seguí a aquel hombre unos pasos, unos metros, unas cuadras…
Esta vez fue peor; mientras ellas se hundían pesadamente en el agua turbia del Intracoastal Waterway yo sufría por mi culpa.
Casi no pude articular palabra, y por eso reí. “No era para tanto” dije (o algo semejante). “Las pensaba poner en aceite, limpiar y hacerlas útiles de nuevo” dijo él con su flema habitual.
Aquello fue aún peor.
Ya no hubo más palabras que las de mis pensamientos tortuosos.
Yo era la culpable de ahora en adelante, yo y sólo yo; ya no la pereza de algún mecánico, el abandono de algún otro, la desidia del que prefiere comprar unas tenazas nuevas que devolver al uso las viejas y rumbientas, aquellas tan antiguas… no, sólo yo sería por siempre, para toda la eternidad, mientras el sol brille y el planeta exista, la culpable de la inutilidad de aquel objeto.
Me sentí tristemente culpable, no había vuelta atrás. No podíamos, aunque hubiéramos querido, volver a buscarlas. No habría jamás un niño o un curioso que margullara en aquel lugar jugando a encontrar un tesoro y las rescatara, nadie las pescaría por casualidad confundiéndolas con un pez… No, nada, absolutamente nada hará cambiar el destino de aquellas tenazas, un destino que mis celos y mi repudia a su figura, a su presencia, habían marcado.
Sólo yo y por siempre seré culpable de su eterna inutilidad. Y pensé con tristeza que me hubiera gustado ver el proceso de limpieza del objeto, ver como poco a poco la herrumbre desaparecía, sacar fotos tal vez, tal vez aprender palabras nuevas, tal vez reír con él en el proceso…
Ya nada era posible, sólo la culpa, sólo la tristeza.
Algún minero en algún lugar remoto del planta alguna vez extrajo con sudor y fatiga el material que otro obrero fundió y otro transformó mecánicamente quizá, incluso desidiosa y rutinariamente en lo que ahora y para siempre sería aquel pedazo de metal robado a las profundidades de la tierra, unas tenazas. Otra persona las habría puesto en una caja en una cadena de montaje, una mujer tal vez. Y luego fueron trasportadas, exportadas, colocadas en una vitrina o en un cajón, hasta que alguien las había elegido, esas, y no otras, ese tamaño era el que necesitaba. Y ellas habían sido útiles, había atenazado muchas cosas antes de caer en el olvido, estando apunto de ser rescatadas nuevamente y puestas en funcionamiento por un navegante irlandés.
Pero yo me crucé en su destino fatal y ahora viven aburridas en el fondo del canal, cerca de Georgetown, eternamente inútiles y mojadas.
Y su único uso, su único recuerdo en el planeta es su peso en mi conciencia.
Seguíamos, rumbo a las Bahamas.
Bahamas 29 de enero de 2012